La violencia: esa partera incómoda y perversa de la Historia
Historiador
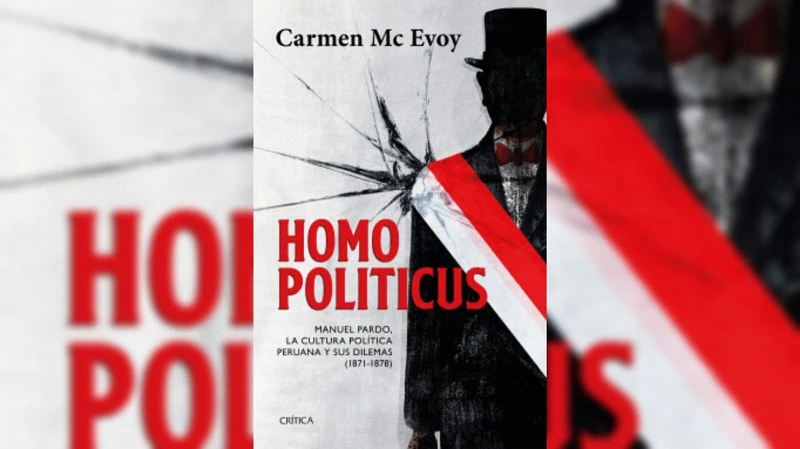 Imagen: Portada del libro
Imagen: Portada del libro“La historia tiene una cátedra muy alta, desde donde enseña la Moral política: en ella se presentan los acontecimientos históricos al aprendizaje de las generaciones”
Manuel Pardo, 1872.
La reedición del libro, Homo politicus. Manuel Pardo, la cultura política peruana y sus dilemas (1871 – 1878), de la historiadora Carmen Mc Evoy, resulta más que oportuna, tanto por su contenido, los fenómenos políticos y sociales que analiza, como por la coyuntura de espanto que vivimos. La reflexión histórica no es un diálogo con los muertos, como insistía en recordarlo Alberto Flores Galindo. Si bien el texto dirige su atención a la violentísima coyuntura electoral que permitió el ascenso del civilismo al poder, para una explicación más estructural y extensa, la autora se remonta al periodo anterior; al temible “leviatán” guanero, o la época de la prosperidad falaz y esa absurda frustración republicana, que significó el uso irracional de los ingentes recursos derivados de la exportación del guano de isla. Justamente, esa riqueza fue objeto de la disputa enconada entre los caudillos militares, los señores de la guerra cuyo protagonismo en el control del poder político fue hegemónico, hasta la presidencia de Manuel Pardo, tema central del libro.
Para explicar en toda su magnitud la derrota del militarismo en las elecciones presidenciales de 1872, el libro ensaya un recorrido del periodo anterior, donde los señores de la guerra literalmente recorrían una y otra vez todo el territorio peruano. Una época en la cual el uso político de la violencia era considerado como legítimo. La sucesión de breves regímenes militares, los golpes de Estado, las conspiraciones y las revoluciones a nivel nacional, fueron el trasfondo histórico, al que el civilismo hubo de enfrentar y derrotar. El Estado y sus jugosos ingresos guaneros, un botín que rotaba de figura en figura. Y como telón de fondo un país, con una franca recuperación demográfica, y con regiones y pueblos donde los ideales republicanos eran leídos desde consideraciones humanas heterogéneas, como diversos eran los climas y las geografías.
Se trata de una cultura política sumamente conflictiva, enraizada en el sentido común de la mayoría de grupos sociales, a pesar de las recusaciones de intelectuales y pensadores de cuño liberal, digamos como Francisco Laso, Juan Espinoza o José Gálvez. Sin embargo, a ninguno de ellos, le resultaban extraños esos signos de violencia cotidiana. La disputa sangrienta del poder vía la bayoneta, el fusil, el pisco y la butifarra. Esos cuerpos armados, milicias y montoneras que ingresaban y salían del ejército, a lo largo del territorio nacional, difícilmente podían ser domesticadas, orientadas en una sola dirección, o en favor de un solo caudillo. Era una combinación mística y explosiva entre Caudillos y constituciones recordando el clásico libro de Cristóbal Aljovín. La paradójica ecuación entre orden, elecciones, guerra y anarquía conducía a una legitimidad inestable, siempre en vilo. Una democracia tropical. Obviamente el Perú no era la excepción continental.
Cuando uno se pregunta las causas estructurales de tal panorama, y que Jorge Basadre traza magistralmente en su libro, La multitud, la ciudad y el campo en la Historia del Peru, no hay manera de no retroceder a la naturaleza de las guerras separatistas. La ausencia de un ejército revolucionario en el Perú, digamos como en Nueva Granada y el Río de la Plata, desplazó a la tropa peruana en la titularidad de la guerra por la independencia. Para abreviar esta figura, no es que Gamarra, La Mar, Santa Cruz, Salaverry, Nieto o Castilla, futuros presidentes, hayan sido puramente una comparsa decorativa de los libertadores; sin embargo, estaban sujetos a los ejércitos que llegaron al país desde la periferia. Ni que decir de la multitud plebeya organizada bajo la modalidad de guerrillas y montoneras. Esa independencia controlada, marcó el ánimo y la subjetividad de los que luego serían los titulares del proceso político del XIX.
Al descalabro de las élites sociales y económicas virreinales que ya habían aceptado la independencia como un hecho consumado, sobrevino el ascenso de una clase media compuesta por profesionales liberales criollos y mestizos, y precisamente, los capitanes, coroneles, generales y algunos mariscales, la mayoría de ellos mestizos, que concibieron que su hora había llegado. El poder le cayó casi al regazo, al costo de esa “guerra maldita” intermitente, a la que hacía referencia el general constitucionalista Domingo Nieto. Mc Evoy reconstruye tal itinerario, sin descuidar las agitaciones doctrinales entre liberales y conservadores. Los hombres de traje negro, civiles que estaban al corriente de las innovaciones y teorías de la ciencia política, pero que, sin embargo, asistían impotentes a la tierra arrasada, los motines, cuartelazos y pobladas. Basta revisar las piezas, El sargento canuto de Manuel Ascensio Segura, o Vaya una República de Felipe Pardo y Aliaga, para tener una idea de, la mordacidad de la crítica civil.
La autora se detiene en la reconstrucción de la campaña electoral de 1871-72, la conformación de la Sociedad Electoral Independencia, el triunfo del civilismo, el asesinato del presidente José Balta y la resistencia del militarismo de la época encarnada en los hermanos Gutiérrez, luego cruelmente asesinados por las turbas en Lima. Para doblegar las bases constitutivas del sentido común de la republica militarizada, Pardo y sus aliados hubieron de desplegar una estrategia notable a nivel nacional. Ese juego casi perverso entre los actores políticos civiles y militares, donde las lealtades no podían ser progresivas y, en consecuencia, daban lugar a una intrincada orquestación de alianzas y compromisos hechos para la coyuntura. No es que las leyes, el Congreso, el sufragio y la opinión pública vía el periodismo no tuvieran efecto, o su propio peso. Más bien, la concurrencia de todo ello hacía del sistema político altamente volátil y precario.
El sangriento desenlace del proceso electoral, que de múltiples formas estaba anunciado, y que la autora reconstruye con una prosa ágil y ardorosa, da cuenta de los límites y de la barbarie desplegada. Estamos ante escenas dantescas de una sociedad y de un sistema político que vale la pena rememorar justamente en la actual coyuntura. Imaginar el magnicidio de José Balta a manos de militares enfurecidos y fuera de control, las turbas limeñas danzando frenéticamente sobre los cadáveres de los Gutiérrez en la Plaza de Armas, la preservación de la vida de Pardo, la desobediencia de la Marina de Guerra con los conjurados y su defensa del orden constitucional. Sin embargo, el triunfo de Pardo y el ascenso del civilismo al poder no sería sino un interregno, un paréntesis, de esa violencia constitutiva que define la cultura política de la época. En efecto, sobrevendría el crimen del propio Manuel Pardo a manos del sargento Melchor Montoya, la disolución de las alianzas entre el civilismo y los restos del militarismo, para desembocar en la tragedia de la Guerra del Pacífico.
Se puede discrepar con la autora en torno al concepto de burguesía que recorre el libro para identificar a la clase propietaria que se enfrenta al militarismo y que sostiene al auroral civilismo, como también con algunos pasajes donde su identificación y exaltación de Pardo es notoria; ello, no obstante, aquel ensayo de poder breve e intenso, y que el libro recupera, tendría que volver a animar la urgente reflexión sobre algunas experiencias inconclusas de gobernabilidad. Pero, sobre todo, seguir explorando la tradición autoritaria con rasgos de violencia terminal que caracteriza nuestra historia republicana. Es obvio que, para cualquier lector entrenado de historia política, no sólo historiadores, la seña de eliminar al adversario es algo recurrente en estas tierras. Los hermanos Gutiérrez no surgieron de la nada; la cruenta guerra civil de 1834 tampoco. Para no mencionar la revolución liberal de 1855 -56 que costó decenas de miles de muertos en todo el territorio peruano. Miles de cadáveres regados en La Palma, muy cerca de las portadas de la capital, dan cuenta de la ferocidad de los que defendían a Echenique y los liderados por Castilla. O las montoneras que entre 1894 -95 volvieron a sacudir la república, para ingresar a sangre y fuego y ocupar Lima. En 1932 otra guerra civil despertó a un país a veces díscolo y a la deriva. Entonces, la aviación y la marina de guerra tuvieron que bombardear a la población civil en Trujillo y someter a los rebeldes sobre los cadáveres fusilados en Chan Chan. Es necesario recordar lo que iniciaron en 1980 un grupo de maoístas que padecían esos delirios ideológicos y su correlato, ¿el culto a la muerte…? Tampoco hay que ser ingenuo como para pensar que la actual clase política podría enmendar su rumbo si se le somete con provecho a un curso acelerado de historia política.
Sin embargo, lo que acontece ante nuestras narices, y los niveles de insensatez a los que llegan los actores de la escena oficial, no debiera hacernos perder de vista, a esas fuerzas sociales vivas, aunque aletargadas, que, como corrientes subterráneas, pugnan por hacer acto de presencia. Las mentalidades colectivas a veces suelen ser cárceles de larga duración, sobre todo en países tan desintegrados culturalmente y políticamente fragmentados; con una dispersión y volatilidad ideológica que estremece. Así las cosas, nada ni nadie garantiza que el actual zafarrancho, derive por enésima vez, en otra coyuntura violenta, entremezclada con sangre, lodo y fango….